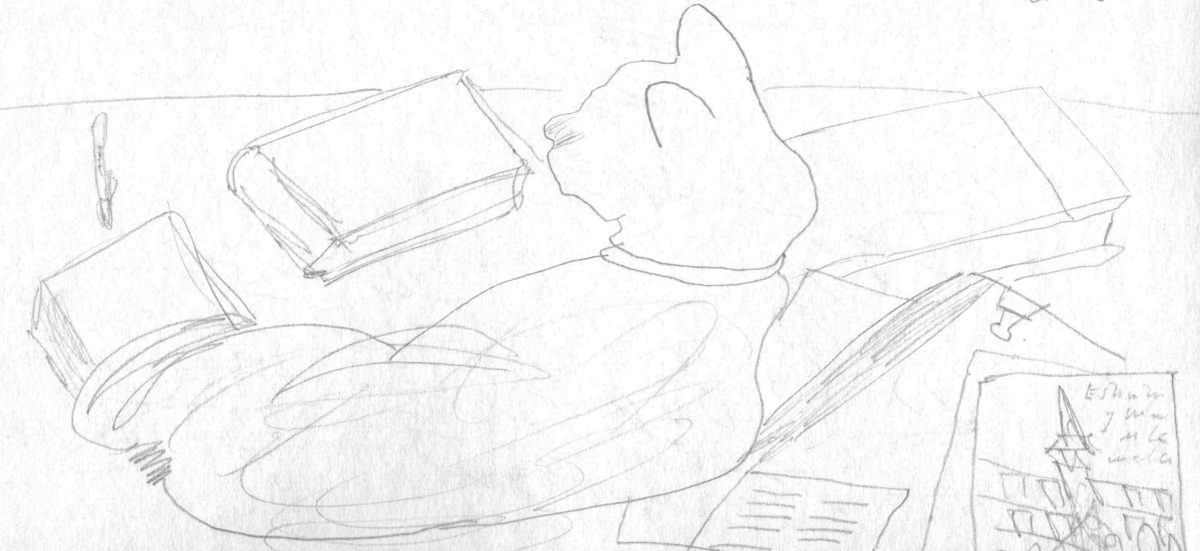Nota del editor: por ser de interés, reproducimos a continuación la primera parte del artículo de José Carlos Marcilla Winston, «Dragones sí, húsares no: identidad nacional y clase en el cambio de guardia (1948-2011)». Nueva Revista Digital de Investigación Social (NUREDIS), núm. 0, 2019, pp. 4-10.
Desde la aparición de Comunidades imaginadas de Benedict Henderson (1989), hace más de dos décadas, la crítica cultural ha logrado ir más allá de factores económicos y sociales para el análisis de la construcción de la identidad nacional. Este giro hermenéutico ha generado, indudablemente, una expansión del horizonte interpretativo, provocando que una disciplina como el psicoanálisis, a partir del sustancial aporte de Joseph Lacon (1971, 1975, 1976), se integre eficazmente a la aproximación teórica marxista de la sociedad. En este trabajo, me interesa explorar la formación del sujeto, categoría indispensable de los estudios culturales, a la luz de la performance que se realiza en el cambio de guardia en palacio de gobierno. Sabido es que en la formación del sujeto nacional intervienen pulsiones sociales, económicas, psicológicas e ideológicas, las cuales pueden estudiarse a profundidad en un acto performativo como el que se presenta en la Casa de Pizarro. Mi trabajo contiene tres partes: en primer lugar, presento el cambio de guardia tal como empezó modernamente, con el regimiento de dragones, y su “nacionalización” bajo el amparo de la música criolla; luego, exploro la transición de dragones a húsares, que produce una segunda “nacionalización”, en el contexto de la crisis económica del primer gobierno de Alan García; finalmente, me ocupo de la última etapa, marcada por el regreso de los dragones al cambio de guardia y lo denomino la “estabilización” de la performance, con sus implicancias finales para la nueva imagen de nación peruana.
Primero fueron los dragones
El cambio de guardia no es decorativo, sino que, por décadas, ha sido un símbolo de la nación. Como tal, ha seguido la evolución social del país. Como lo estudió Julio Cotton (1974), la sociedad oligárquica, vigente hasta 1968, encontró su reflejo en el regimiento de dragones que configuraba la escolta presidencial. Dicho regimiento fue establecido por la comisión Clements, durante el gobierno de Nicolás de Piérola, con quien se inició el periodo conocido como República Aristocrática. Los dragones constituyen la representación palmaria de la hegemonía criolla: llevaban coraza y casco con penachos, por lo que guardaban semejanza con los conquistadores (Vílchez, 2003). Los soldados que integraban el regimiento eran también una muestra de la división del Perú entre élite y plebe: estadísticamente sus miembros pertenecían, en un 80%, a las grandes familias de Lima, en tanto el otro 20% era integrado por hijos de latifundistas de la costa norte y la sierra sur (Humilla y Spears, 1975). El auge de este regimiento se dio en la década de 1950, en el momento en el que se produce la primera ola migratoria y, en gesto reaccionario, los dragones incorporan, por primera vez, valses criollos a las marchas tradicionales de origen europeo con las que hasta entonces habían ejecutado el cambio de guardia. Así se puede verificar en notas de la prensa peruana y las revistas de variedades de la época; entre ellas la más novedosa y crítica a la vez era Caretas, fundada por Doris Gibson en 1950. En su número 78 del 14 de mayo de 1951, un artículo firmado por José Durand resalta la ruptura con la vieja música de banda: “Nuevos aires peruanos para una antigua tradición inglesa”, se titula la nota, en que el, por entonces, joven intelectual reseñaba el cambio de guardia diario en el patio de palacio, identificándolo como una costumbre traída de Inglaterra, el cual se veía ahora remozado por “una selección de nuestro rico acervo musical criollo”. Como se sabe, el vals criollo se encontraba en ebullición como género y su afianzamiento como producto nacional se generaba por esos mismos años, en radios de arraigo popular, como El Sol y La Crónica (Georgerevich, 1997). Un despacho del director de gobierno del dictador Odría, el tristemente célebre Esparza Zañartu, sintetiza la recomendación de incorporar música peruana en la banda. Fechado el 20 de abril de 1951, está dirigido al comandante del regimiento de dragones, Coronel EP Augusto Villalonga: “URGENTE. Incorpórese ipso facto música criolla al cambio de guardia y entrenar a los caballos, en un periodo no mayor de tres meses, para bailar la marinera. Notifíquese” (AGN, legajo 20150).
Los mecanismos de represión política y manipulación ideológica del Ochenio han sido estudiados por Ureta, 1998 y Graves, 1984: el gobierno proyectaba una imagen de orden y eficiencia, con mucha obra pública, de orientación popular, pero sin cambiar las estructuras de poder, que seguían bajo control de la élite criolla y empresas extranjeras. Podemos interpretar la adopción del vals criollo como una estrategia más de la dictadura para ganarse a las masas, que habían encontrado en la música criolla un discurso subversivo desde la época de Felipe Pinglo Alva (cuyo vals “El plebeyo” había sido censurado en época de Benavides) y los centros musicales de Barrios Altos (Ureta, 1996 y Enríquez, 1979). Este trabajo de incorporación al “Perú oficial” encontrará su culminación en la declaración del 31 de octubre como Día de la Música Criolla, por el presidente Prado (1956), pero debe reconocerse un primer avance al respecto con el plan de Esparza Zañartu. En la teoría de Gromski (1964), la hegemonía busca expandirse a toda costa apelando a la confusión del sentido común, alienando más al proletariado: es lo que lleva a cabo el gobierno de Odría, haciendo creer a las masas que los dragones se moverán al ritmo de su música, cuando en realidad son los militares los que mueven a las masas a voluntad con la música popular.
Sin embargo, la maniobra no era evidente en la época. José Durand, en su artículo de Caretas, celebra la nueva música de la banda como una “nacionalización” de una costumbre extranjera y la ve como un ejemplo más de lo que consideraba un “mestizaje próspero, como el del Inca Garcilaso, el de las raíces peruanas con una cultura europea en armoniosa conjunción” (Durand, 1951). Los dragones, de porte europeo, prosiguieron en su labor de cautivar a las masas y adormecerlas durante las décadas siguientes, con la aprobación de sucesivos gobiernos, ora democráticos o dictatoriales, que mantuvieron el criterio de agregar periódicamente música nacional y hasta éxitos extranjeros, como la banda sonora de El padrino en 1973 (que casi le costó el puesto al Ministro del Interior, Fernández Maldonado, pues Velasco lo consideraba un tema imperialista yanqui) y Rocky en 1984. Solo en 1988 se pondrá en cuestión el lugar de los dragones como mecanismo de control hegemónico. A la par de la estatización de la banca, Alan García decretó el cambio de la escolta, de dragones a húsares de Junín. En el siguiente apartado, veremos que este cambio no solo vino de la mano de una crisis en la economía, en el marco de la devaluación y el dólar MUC, sino más que nada una crisis ideológica: este cambio en la escolta produce una segunda “nacionalización”, que consolida su populismo y pretende entregarle finalmente el espectáculo a las masas.
(Continuará…)