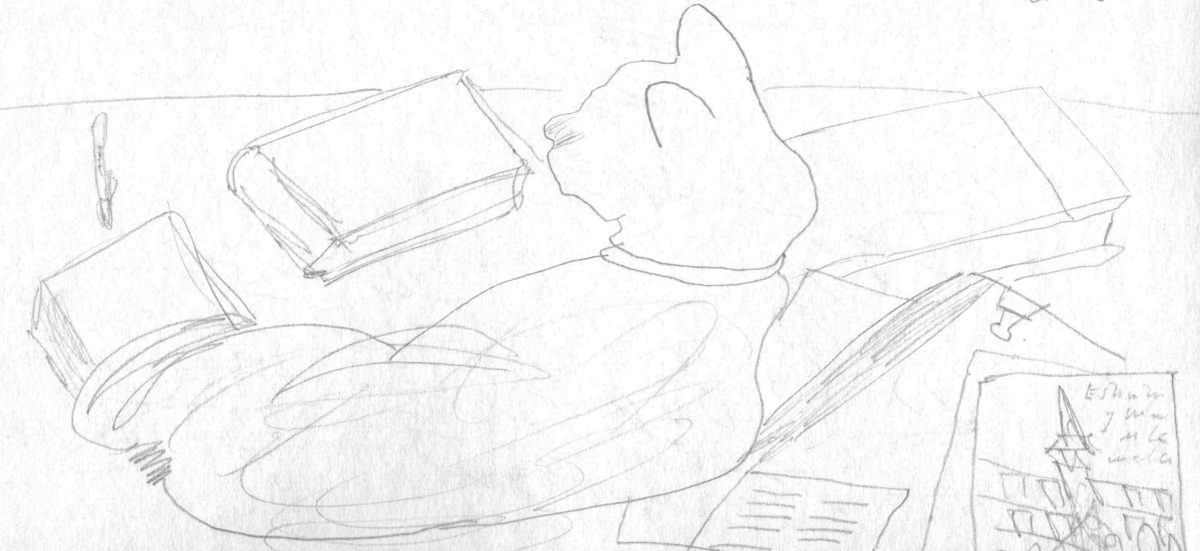Acabé el año 2022 recibiendo el último número (el 5) de la revista FMR, la revista más bella del mundo. Me tomé mi tiempo para leerla y de paso, recoger mis impresiones en torno a los otros tres números. En una entrada previa hablé de los números cero y 1, recibidos antes del verano. Aquí comentaré los artículos de los números siguientes, que cierran el primer año de la nueva encarnación de la FMR. Huelga decir que abunda la calidad de imágenes y textos, por lo que este recuento no es exhaustivo. Cada número de FMR se organiza como un banquete, con entradas o aperitivos (textos más breves o noticias alrededor de subastas o hallazgos) y artículos de mayor envergadura como platos de fondo.
El número 2, que apareció en ocasión del solsticio de verano (a fines de junio), incluyó dos aperitivos que me encantaron. El trabajo especulativo, ricamente imaginativo, de Giorgio Antei alrededor de un cuadro de Bartolomé Spranger, en el que se entrecruza la influencia de Tiziano y el mundo maravilloso de las Metamorfosis ovidianas. La conclusión nos recuerda que a veces el arte genera más preguntas que respuestas, ya que las primeras resultan más estimulantes a la inspiración poética. El otro, a partir de una subasta reciente, es el de las Fresas salvajes, un aparentemente sencillo cuadro de Jean-Baptiste Siméon Chardin (pintor del siglo XVIII francés), en cuya genealogía de dueños se evidencia también la rica recepción que ha poseído como pieza canónica del arte del bodegón. Entre los platos fuertes del número, destaco la “Oda al Mediterráneo” de los espacios (como jardines y casas) diseñados por Ferdinand Bac, diletante que rehuía de las cadenas del compromiso profesional. En sus diseños se percibe un regreso al mundo greco-romano y la mitología eterna del mare nostrum. Otra pieza magnífica es la que dedica Angelo Mazza a los llamados artistas de quadratura, aquellos que, entre los siglos XVII y XVIII, se especializaban en pintar en paredes (superficies planas) espacios arquitectónicos (como columnas y arcos) para dar sensación de profundidad de la tercera dimensión empleando magistralmente la perspectiva. El ejemplo de este tipo de arte es el Palacio Sassuolo. Finalmente, destaco la mezcla de textos de antología (Stefan Zweig y Jorge Luis Borges) e imágenes en torno al ajedrez, los trebejos y los tableros.
En el siguiente número, aparecido en el equinoccio de otoño, recomiendo, entre los aperitivos, la nota de Antonio Marras sobre el arte del diseñador Roberto Capucci, especie de escritor para escritores entre los modistas (lo cual lo haría modista para modistas) y la reflexión sobre la moda de las reproducciones (tanto auténticas como falsas) de la Gioconda en las subastas. Entre los platos de fondo (difícil elección), sugiero el artículo sobre el Umbracle, en Barcelona, increíble edificio modernista de Josep Fontserè, de fines del siglo XIX, que hace un uso espléndido de la sombra y el agua. Luego, la semblanza de la labor de Galileo Chini en el diseño del salón de trono del palacio del rey de Siam. Dicho rey (famoso por varias películas) quiso modernizar su país a la vez que lo lanzaba al mundo, de allí que requiriese a un arquitecto que no solo trajera formas nuevas de Occidente, sino sobre todo que asimilara lo bello del entorno de Tailandia para mostrarlo sin que pareciera rústico o salvaje. Es sobresaliente también la historia de la familia Blaschka, dedicada entre fines del siglo XIX y las primeras décadas de XX a reproducciones en vidrio de criaturas marinas invertebradas que eran en principio materiales de estudio (como que hay más de quinientos modelos de la casa Blaschka en la Universidad de Cornell), pero han quedado como piezas exquisitas del arte en vidrio. Por último, recojo el artículo, delicioso ensayo especulativo, rico en erudición y sensibilidad, de Maurizio Bettini sobre el misterio del canto de las sirenas, asunto que igualmente motivó un notable poema de Luis Cernuda (Las sirenas, el cual empieza “Ninguno ha conocido la lengua en la que cantan las sirenas”).
A fines de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, recibí el número 4. Entre los aperitivos, recomiendo el texto de Orhan Pamuk sobre la fotografía de Dayanita Singh, que estudia la memoria a través de sus imágenes de archivos y expedientes que abarrotan oficinas; en la nota alrededor de subastas, Massimo Navoni habla de aquella pieza de platería (una sopera) que Catalina La Grande obsequió al conde Orlov, recientemente vendida en Francia, como parte del legado de la mansión Lambert. Entre los platos principales, resulta delicioso el artículo de Benedetta Craveri alrededor del cuadro El vendedor de Cupido, el cual permite hablar de Madame du Barry, famosa amante de Luis XV, y su esposo, el duque de Brissac. Se incluye, además, un texto de la pintora Élisabeth Vigée Le Brun, quien retrató a la Du Barry y sobrevivió hasta bien entrado el siglo XIX. En sus memorias, la artista dejó una imagen nítida y nostálgica de la famosa amante (“El atardecer de una geisha”), como perteneciente a otra época (la previa al fuego de la Revolución Francesa). Además, António Filipe Pimentel presenta el colosal proyecto del Escorial, como el sueño de monarquía universal y católica de Felipe II, enfocándose en las estatuas de bronce de la basílica del palacio. El artículo se complementa con un curioso texto de Théophile Gautier dedicado a sus impresiones en torno al Escorial (que destilan el particular gusto del perfecto mago de las letras francesas, como decía Baudelaire). Bajo el título “El manuscrito de Manila”, Giorgio Antei cuenta la historia (con su cuota de aventura y azar) del famoso Códice Boxer, cuyas ilustraciones reflejan el encuentro de España con el extremo oriente. Por último, Andrew Graham-Dixon rescata para el gran público el arte como retratista de caballos de George Stubbs, pintor inglés dieciochesco.
Todas estas son sugerencias personales, basadas en el gusto propio, por lo que he dejado sin mencionar, otros varios textos e imágenes que recrean tanto los ojos los del cuerpo como los del entendimiento. FMR conjuga en sus páginas erudición (no huera), sensibilidad, novedades, rescates, vanguardia, así como una calidad editorial que la hacen única. Al final del año, junto al número 4, el suscriptor recibió una caja decorada con relieve para colocar toda la serie anual (los cinco números) en su biblioteca. Hasta en eso, FMR no escatima en detalles. Ya me suscribí para el 2023.