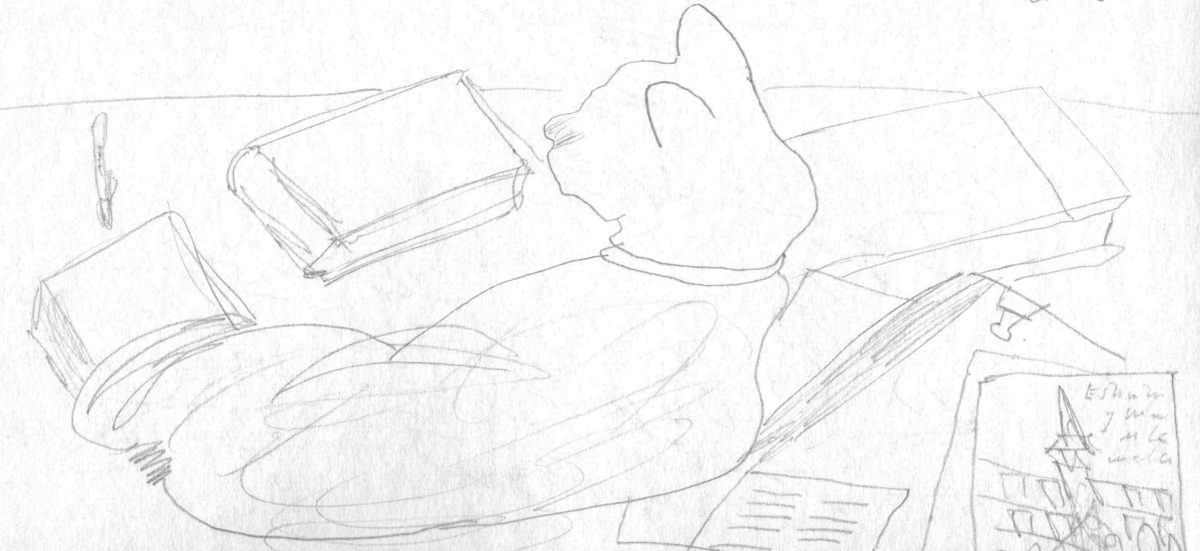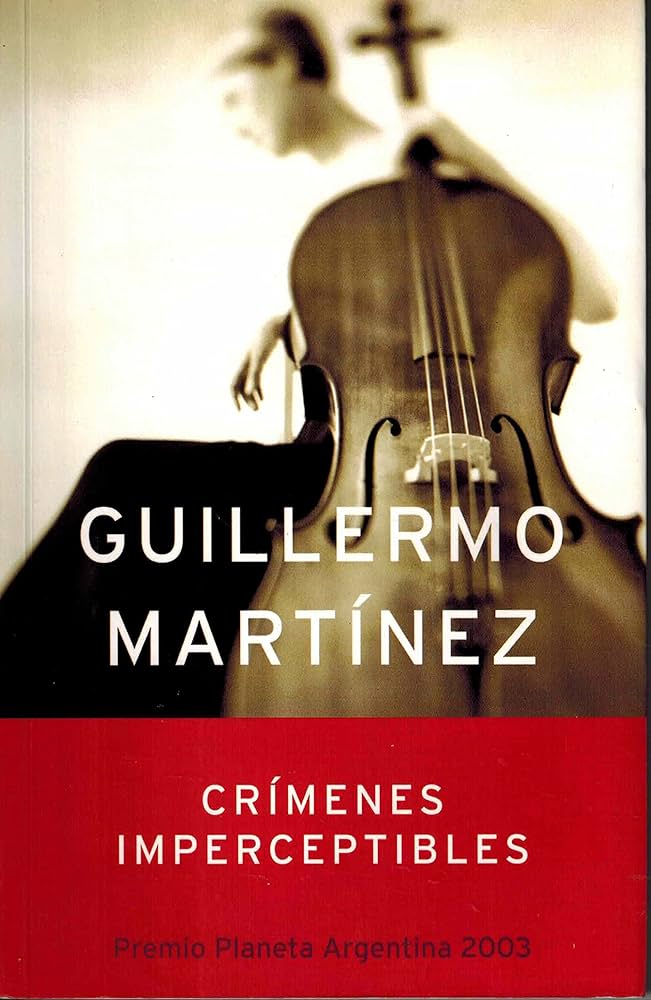La mataré es el sencillo, extraído del álbum Mi problema con las mujeres (1987), que llevó a Loquillo y su banda Los trogloditas al éxito entre España y América. Como se sabe, la canción, pasados los años y su calidad de hit, sufrió la condena de quienes advertían en ella una apología de la violencia de género. Loquillo, el cantante, dejó de cantarla en una época, pero en los últimos años la ha retomado, por cansancio ante aquella detracción y porque, según comenta, la música actual posee canciones con un lenguaje patentemente misógino y que degrada la mujer de forma explícita. En ese panorama, la letra de La mataré se pierde en el mar de la incomprensión o queda bajo la óptica de la lectura básica de cariz testimonial, que tanto impacta ahora en la recepción de la obra de arte: en lugar de observar monumentos (sobre todo de otras épocas) nos quedamos con meros documentos y de eso no salimos. Si a ello le sumamos la visión de panóptico que alienta internet, poco o nada queda de La mataré como texto lírico que retoma los planteamientos esenciales de la tradición poética europea.
Resulta estimulante en ese aspecto, detenerse en la letra a la luz de la relación entre el discurso de la lírica y la masculinidad de la temprana modernidad. El yo de la poesía lírica clásica cuenta más o menos siempre la misma historia con los mismos sentimientos y actos: se lamenta, como amante melancólico, de su amor frustrado, porque la amada es fría, esquiva y/o está muerta. La frustración canaliza la “amorosa violencia” que gesta el poema (el texto, el ejercicio literario, reemplaza la vida o cualquier acto que vaya a ocurrir; no haces, enuncias). Este relato básico, que apelaba al prestigio de la melancolía como actitud o pose que distinguía al sujeto y lo ponía por encima de la vulgaridad de una vida común, llega hasta el romanticismo y cuenta con Edgar Allan Poe como uno de sus mayores difusores y hasta teóricos. A él le debemos aquel famoso aserto en la Filosofía de la composición, según el cual el mejor tema de la poesía es la muerte de una mujer hermosa. De allí a El cuervo y un sinnúmero de relatos suyos (“Ligeia”, “Berenice”, etc.) hay un paso. En el Siglo de Oro, el mito de Apolo y Dafne era ejemplar para el poeta y pocos escaparon de recrearlo, en burlas y en veras, por igual. Felipe Valencia sostiene, con razón, que el canto de Polifemo en el poema gongorino constituye ese discurso lírico del sujeto melancólico que desata su violencia contra el bello Acis, quien logró seducir a Galatea como no pudo hacerlo el cíclope. Porque el melancólico, recuérdese, no solo rumia su tristeza y despecho, sino que puede volverse loco furioso por los celos, cuando el poema no es suficiente válvula de escape.
Alrededor de la melancolía como rasgo de una masculinidad que plasma la lírica amorosa (que ahora catalogaríamos sencillamente como tóxica en la vida real), contamos con otras manifestaciones en el teatro (desde el celoso Otelo en inglés hasta el Gutierre calderoniano) y hasta en textos contemporáneos. Piénsese en el perturbado Juan Pablo Castel en El túnel (“tengo que matarte, María. Me has dejado solo”) y en este yode la canción de Loquillo: volvemos al viejo relato impregnado de tragedia, en el sentido de la destrucción de un individuo que acaba por arruinar su vida a causa de elementos que se disponen (o él siente que se disponen) terriblemente contra él. Ninguno de esos amantes torturados siente satisfacción de matar a la mujer, sino que lo hacen arrastrados por la circunstancia trágica propia de la ficción en la que viven. Recordemos: sus situaciones no son reales, sino verosímiles, y así hemos de consumirlas. Ahora bien, lo interesante es que los lectores clásicos (en el sentido de conscientes de cómo funcionaba lo literario, la tradición poética, lo verosímil o simplemente acostumbrados) sabían reconocer que se trataba de un discurso, prestigioso, sofisticado, elegante, el cual, por esa misma razón, podía parodiarse (de allí el sinnúmero de poesía satírico-burlesca que se ríe de sus tópicos), con lo que reconocían, de paso, que se trataba de solamente eso, literatura o self-fashioning, si se quiere, para ponerse los laureles de amante sufrido y por ende distinguido, intelectual y noble. En suma, este tipo de texto constituía un invento o artificio. No entenderlo por entonces llevaba al error del mal lector como lo era don Quijote y que tantas risas provocaba: el desequilibrado que podría creer que eso que leía había ocurrido o que se estaba validando para la vida cotidiana.
Con todo ello en cuenta, revísese la letra de La mataré y se comprenderá como lograda recreación de lírica de la temprana modernidad y su masculinidad desmedida: el yo se queja de la frialdad o esquivez de la mujer, que lo vuelve loco (porque es joven y bella, pero, no quiere ser de él, como Dafne, ni de nadie, como Diana) y en su frustración, su gran dolor por no poder alcanzarla, advierte lo peor: que no la encuentre jamás / o sé que la mataré. En otras palabras: no es que la quiera matar, de hecho, no quiere hacerlo, pero se halla en el mundo paranoico del melancólico, que lo mismo llora que se abalanza furioso. De hecho, el videoclip que recoge la canción (en RTVE) refleja bien esa situación patética del sujeto torturado: Loquillo y su banda interpretan su sufrido reclamo en una pantalla que una mujer (sin rostro, pues solo la vemos de espaldas, totalmente a salvo) mira atenta, con un marco tan patente que da fe de la distancia que tiene el discurso de la situación enunciativa frente a la realidad de aquel tú ausente de la lírica. Así, el canto se recibe como espectáculo, como performance.
Aplicado a la vida real, dicho discurso es evidentemente retrógrado, pero plasmado en una canción, como objeto, se hallaba revestido de aquella fermosa cobertura que es la poesía o todo arte que se estime: las guitarras herencia del punk se acoplan maravillosamente a las palmas de la rumba catalana y le dan ese ritmo trepidante que parece evocar las punzadas de los celos, la desesperación por el deseo insatisfecho, la amenaza de la trágica muerte con una navaja (vuelta casi símbolo, piénsese en la primera escena de Bodas de sangre: “Malditas sean todas [las navajas] y el bribón que las inventó”, dice la madre) que sellará una unión ahora imposible: a punta de navaja / besándola una vez más. Este beso final, previo a la muerte, es sumamente erótico de acuerdo, nuevamente, a la tradición lírica occidental: el amante recoge a través de la boca el último aliento (el pneuma) de la amada, con lo que recibe algo de su alma, que es, a fin de cuentas, lo que busca alcanzar el amor más profundo (que aspira al alma de la amada que se proyecta a través de sus ojos). Algo parecido ocurre en la canción Last Kiss (en español El último beso, interpretada, entre otros, por Los Doltons), tras sufrir un accidente de coche (él conducía, no pudo evitarlo, otra tragedia): I held her close I kissed her our last kiss / I found the love that I knew I have missed / Well now she’s gone even though I hold her tight / I lost my love my life that night. En este último beso se halla una similar tragedia (la amada joven y bella para siempre perdida), el mismo sentimiento de melancolía masculina, violenta, creativa y totalmente lírica, de acuerdo con los estándares clásicos.